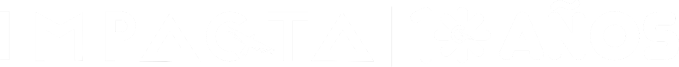A pesar de ser la historia de la abuela de la cineasta, Ana Rosa no es una historia estrictamente familiar, es también una investigación científica que explora la relación entre las normas sociales de la época y la lobotomía y otras prácticas psiquiátricas realizadas entonces en el mundo y el país.
Lo que inició con el descubrimiento de una fotografía en un documento de identidad de Ana Rosa, la abuela de la que nunca se hablaba en la familia, fue el detonante para la directora que empezó a preguntarse sobre las razones de la lobotomía, procedimiento agresivo que desconecta el lóbulo frontal del cerebro, creado por Egas Moniz, Nobel de Medicina en 1949, popularizado por Walter Freeman tras volverla ambulatoria y traído a Colombia por el doctor Mario Camacho Pinto.
Esta situación condujo el hilo conductor hacia la ciencia y la relación de la medicina y la psiquiatría con la norma social, dejando claro que muchas de las prácticas psiquiátricas utilizadas en Colombia durante la segunda mitad del siglo XX traspasaron la línea de la ética y la moral y que, en su mayoría, las ‘pacientes’ fueron mujeres.
El diagnóstico firmado por un médico tenía el aval de la familia. Por lo menos así fue en el caso de Ana Rosa Gaviria Paredes, un descubrimiento que bien podría ser el peor escenario imaginado por Catalina Villar porque, esculcando los archivos de la Escuela de Medicina encontró que su tío Álvaro, a quien tanto admiró y quiso, trabajó con Mario Camacho Pinto y fue el responsable de unir el destino de su abuela con la medicina.
“No entendía cómo mi tío, que luchó para que en Colombia el homosexualismo no fuera catalogado como una enfermedad psiquiátrica y luchó por la mujer, participó en las primeras lobotomías porque Camacho Pinto era su profesor en la Universidad Nacional, donde se hicieron todos los tratamientos espantosos de la época. Seguramente, enceguecido por la ciencia del momento, mi tío firmó el papel que la condenó para el resto de su existencia”, dice la directora.
A su reflexión se une la doctora en antropología María Angélica Ospina Martínez, la primera profesional a la que recurrió Catalina Villar para hilar la historia de su abuela con la de la medicina y quien encontró que la mayor parte de las pacientes tenían ocupación doméstica.
María Angélica, quien durante décadas ha revisado los anales neuropsiquiátricos del país para estudiar la locura femenina en la primera mitad del siglo XX, encontró que a la mayoría de las mujeres que llevaron al Asilo de Locas o al Manicomio de Mujeres de Bogotá tuvieron como diagnóstico ‘notable daño del buen servicio’, palabras más, palabras menos, no cumplían con los estándares femeninos y sociales de la época, lo que en el contexto social actual, genera un choque tremendo.
“En las narraciones de los pacientes hay mucha historia de Colombia. Aunque hoy se habla de salud mental, todavía hay quien trivializa el tema y eso les resta importancia a hechos”, añade la antropóloga, quien también tuvo una crisis de salud mental y el tiempo que pasó en la clínica psiquiátrica, así como su proceso de recuperación, se transformó en su tesis de grado en la maestría. Su visión y experiencia aporta a la discusión de Ana Rosa desde la actualidad.
La doctora en antropología destaca otro aspecto importante: el silencio. “Muchas familias de este país han lidiado con la locura y muchas, sobre todo las de posición alta, decidieron internarlos para evitar la vergüenza social”. Lo que refuerza la directora Catalina Villar, quien con Ana Rosa transformó un mito familiar porque, antes del filme, nadie hablaba sobre la abuela, la lobotomía o quién y porqué la autorizó: “en cierta forma, la falta de memoria es un reflejo de Colombia”.
Hablan los productores
Ana Rosa es una producción de Perrenque Media Lab (Colombia), en coproducción con L’atelier Documentaire (Francia); con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, Proimágenes Colombia, Minciencias, Centre National Du Cinéma et de l´image Animeé, Région Nouvelle-Aquitaine.
La película cuenta con la producción ejecutiva en Colombia de Cristina Villar Rosa, Federico Nieto El’ Gazi y Nicolás Martínez Lozano, quienes explican que cuando entendieron que en la reconstrucción de la vida de la abuela paterna de Catalina se estaría también investigando sobre la lobotomía, la psiquiatría y las mujeres pacientes de la época del Asilo de Locas, quedaron convencidos de producirla, empezando por apoyar la presentación de la historia a la convocatoria de desarrollo del FDC en el 2018.
“Identificamos inmediatamente una historia con mucho potencial y una directora con una trayectoria muy respetada a nivel nacional e internacional, sobre todo como académica en talleres y cursos de documental. En Perrenque Media Lab nos interesa producir y apoyar títulos que sean cercanos a nosotros, pero que a la vez intuyamos que puedan alcanzar audiencias de manera universal. Sabíamos que un proyecto así sería muy bien recibido en festivales, como efectivamente ya lo demostró”.
¿Qué opinan del trabajo investigativo que parte de una fotografía y que termina con una película que estremece?
Una fotografía puede contar mil historias dependiendo de quién la tome o quién la encuentre e interprete. En este caso es la única fotografía que existe de una persona que dejó un linaje en el que aparece una mujer también, documentalista, nuestra directora. A partir de esa fotografía que encuentra olvidada en un cajón, con extrema sutileza Catalina repasa las razones por las que una familia de psiquiatras decidió enterrar el recuerdo de una madre y abuela.
También fue este el punto de partida para la investigación por el cual logramos la Beca de Minciencias. Si Catalina no hubiera encontrado esa foto de identidad de Ana Rosa, a lo mejor no habríamos tenido la oportunidad que nos da la película de ver desde lo cercano, lo familiar, un momento tan oscuro de la psiquiatría, especialmente para las mujeres a las que sometieron con una lobotomía.
¿Creen que la sociedad está lista para reconocer su pasividad y responsabilidad frente a las muchas ‘Ana Rosa’ que existieron en los 50s?
Sí, la sociedad está lista para entender esta injusticia que llevó a que le practicarán lobotomías a las mujeres que no cupieran dentro del molde que era esperado para ellas, pero también hay que entender que la película explica que la sociedad no estaba siendo pasiva ni irresponsable, porque en ese momento creían que estaban haciendo lo mejor posible para ayudar a los que padecían de enfermedades mentales. Esto es precisamente lo que nos parece, como productores, el punto de encuentro con lo que está pasando hoy en día en el mundo, cuando la salud mental de la especie humana está en crisis.